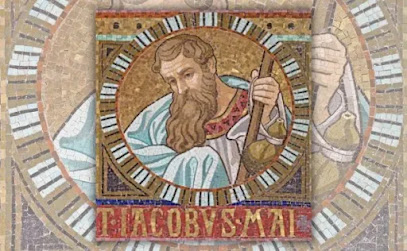Evangelio (Lc 12,13-21)
Uno de entre la multitud le dijo:
—Maestro, di a mi hermano que reparta la herencia conmigo.
Pero él le respondió:
—Hombre, ¿quién me ha constituido juez o encargado de repartir entre vosotros?
Y añadió:
—Estad alerta y guardaos de toda avaricia; porque aunque alguien tenga abundancia de bienes, su vida no depende de lo que posee.
Y les propuso una parábola diciendo:
—Las tierras de cierto hombre rico dieron mucho fruto, y pensaba para sus adentros: «¿Qué puedo hacer, ya que no tengo dónde guardar mi cosecha?» Y se dijo: «Esto haré: voy a destruir mis graneros, y construiré otros mayores, y allí guardaré todo mi trigo y mis bienes. Entonces le diré a mi alma: “Alma, ya tienes muchos bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, pásalo bien”». Pero Dios le dijo: «Insensato, esta misma noche te van a reclamar el alma; lo que has preparado, ¿para quién será?» Así ocurre al que atesora para sí y no es rico ante Dios.
Comentario
Cuenta el evangelio que, en una ocasión, mientras Jesús predicaba, alguien de la multitud le pidió que instara a su hermano a compartir la herencia con él. Pero en vez de atender esta petición, como hizo Jesús en muchas otras ocasiones, advierte a los presentes sobre el peligro de la avaricia y el afán de seguridad basado en las riquezas.
En apariencia, parece justo que una persona reclame parte de una herencia a su hermano. Pero ignoramos los particulares del conflicto familiar que sale a la luz. En cambio, de la respuesta prudente de Jesús, que conoce lo que hay en cada corazón (cfr. Jn 2,25) se deduce que la petición que se le hace no es recta. Primero porque se le pide hacer de juez en una causa material que ya tiene sus propios jueces previstos por la ley. Explica san Ambrosio que Jesús muestra con su negativa que no quiere ser “árbitro de las posesiones de los hombres sino de sus méritos”[1]. Pero además, Jesús sabe que esa petición tiene su origen en la avaricia, motivo por el cual exhorta a todos los presentes a guardarse de ella, porque ni el afán de bienes ni su posesión garantizan el bien excelso de la vida. En cambio, como explica el papa Francisco, “la codicia es un escalón, abre la puerta; después viene la vanidad —creerse importante, creerse potente— y, al final, el orgullo. Y de ahí vienen todos los vicios, todos: son escalones, pero el primero es la codicia, el deseo de amontar riquezas. Precisamente esta es la lucha de cada día: cómo administrar bien las riquezas de la tierra para que se orienten al cielo y se conviertan en riquezas del cielo”. A esto se encamina precisamente la virtud cristiana de la pobreza, que “no consiste en no tener, −escribió san Josemaría− sino en estar desprendidos: en renunciar voluntariamente al dominio sobre las cosas”[2].
Haciendo una lectura rápida de la parábola con la que Jesús ejemplifica su enseñanza podría sacarse la conclusión de que el personaje protagonista no está actuando mal: si la cosecha ha sido fructífera, ¿por qué no almacenar bien y disfrutar? Esta cuestión la resuelven muchos Padres de la Iglesia de forma semejante a como lo hizo san Agustín: “lo superfluo de los ricos es lo necesario de los pobres. Y se poseen cosas ajenas cuando se poseen cosas superfluas”[3]. El afán de seguridad humana nos lleva a almacenar y acumular cosas y bienes por si acaso, pero en realidad muchas veces no los usamos. Son bienes que podrían emplear otros; es decir, quienes pasan necesidades reales y no solo posibles o imaginarias. Quedan en los graneros de los ricos los bienes de que no gozan los pobres. En cambio, cuando los que son bendecidos con riquezas reconocen en ellas una forma de servir a los demás, aprenden a vivir la pobreza y el desprendimiento.
Por otro lado, Jesús llama “necio” al personaje de la parábola porque puso su ilusión en atesorar, el mismo día que iba a dejar este mundo. Para evitar la falsa seguridad en las cosas materiales como si fueran a garantizar una larga vida, Jesús introduce en la parábola el tema de la muerte. Es lógico desear cierto bienestar y prosperidad para la propia familia; pero hemos de evitar la necedad de poner en los bienes materiales el fundamento de nuestra esperanza y felicidad. La realidad de personas famosas y pudientes de la historia que sin embargo han llevado vidas trágicas, debería alertarnos. Como explicaba Benedicto XVI, “en este XVIII domingo del tiempo ordinario, la palabra de Dios nos estimula a reflexionar sobre cómo debe ser nuestra relación con los bienes materiales. La riqueza, aun siendo en sí un bien, no se debe considerar un bien absoluto. Sobre todo, no garantiza la salvación; más aún, podría incluso ponerla seriamente en peligro. En la página evangélica de hoy, Jesús pone en guardia a sus discípulos precisamente contra este riesgo. Es sabiduría y virtud no apegar el corazón a los bienes de este mundo, porque todo pasa, todo puede terminar bruscamente. Para los cristianos, el verdadero tesoro que debemos buscar sin cesar se halla en las "cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios"”[4].
En una hermosa homilía sobre la pobreza, titulada «Desprendimiento», el fundador del Opus Dei nos invita a reflexionar con estas consideraciones: «Ese desprendimiento que el Maestro predicó, el que espera de todos ]os cristianos, comporta necesariamente también manifestaciones externas. Jesucristo coepit facere et docere (Atc. I, 1 ): antes que con la palabra, anunció su doctrina con las obras. Lo habéis visto nacer en un establo, en la carencia más absoluta, y dormir recostado sobre las pajas de un pesebre sus primeros sueños en la tierra» (Amigos de Dios, núm. 115).
Hace unos veinte años que conozco el Opus Dei, y a lo largo de todo este tiempo siempre me ha impresionado su énfasis en el apostolado de la doctrina. La labor del Opus Dei es, en verdad, una continua catequesis. En esta tarea de difundir la sana doctrina, Monseñor Escrivá de Balaguer siguió siempre el ejemplo dado por el Señor de «hacer y enseñar». Los miembros del Opus Dei, ciertamente, pueden imitar muy bien a su fundador, quien -antes de enseñar con la palabra- proclamó con obras la doctrina. Especialmente, durante los años que siguieron a la fundación del Opus Dei en 1928, Monseñor Escrivá de Balaguer sufrió algunas de las formas más extremas de indigencia material. Hubo temporadas en que sólo podía hacer una comida al día; y, algunas veces se vio obligado a dormir en el suelo de la cocina porque faltaba espacio en los apretados hogares en que vivían los primeros miembros de la Obra.
Frecuentemente he mencionado una divertida frase de Santa Teresa de Jesús: «El dinero es el estiércol del diablo, pero hace un muy buen abono». De una manera verdaderamente providencial, el espíritu del Opus Dei ha influido en todas las tareas humanas nobles mediante eso que su fundador llamaba «materialismo cristiano». Siento admiración por las personas de todas clases que viven el espíritu del Opus Dei, sin temor alguno a emplear instrumentos materiales - que requieren, a su vez, recursos económicos- para ejercer un generoso apostolado de formación de numerosos hombres y mujeres a través de casas de retiros espirituales, centros universitarios, institutos técnicos o de formación profesional, clubs juveniles y otros centros en los que se proporciona formación doctrinal y espiritual. El «materialismo cristiano», tal como lo explicaba Monseñor Escrivá de Balaguer, es el modo más eficaz de aprovechar para la gloria de Dios ese buen «abono».
La pobreza es una virtud cristiana porque Cristo nuestro Salvador, que es la misma riqueza, quiso nacer pobre y vivir como los pobres su vida terrena. Hemos de darnos cuenta de que la pobreza cristiana es una virtud que debe practicar todo aquel que quiera ser fiel seguidor de Cristo.
A menudo, he podido oír de los miembros del Opus Dei de mi archidiócesis que Monseñor Escrivá de Balaguer les enseñó siempre que la santidad es para todos, y que se alcanza mediante un sincero esfuerzo por vivir todas las virtudes cristianas -en grado heroico, si fuera preciso-. En nuestra actual situación económica, se nos presentan muchas oportunidades de practicar con heroísmo la virtud cristiana de la pobreza.
El Vaticano II nos ha recordado que la santidad no es sólo para aquellos que hacen profesión pública de su dedicación a Dios como religiosos o sacerdotes, sino para todos los cristianos, también para los cristianos corrientes que desean alcanzar la plenitud de la santidad. Por tanto, los cristianos corrientes que desean alcanzar la plenitud de la vida cristiana deben, inevitablemente, practicar esta virtud de la pobreza.
Claro que la manera en que se practique variará según los diferentes tipos de llamada o vocación en la Iglesia. Y Monseñor Escrivá de Balaguer, en su bestseller de espiritualidad titulado Camino, nos ofrece un criterio cristiano, práctico:
«Procura vivir de tal manera que sepas, voluntariamente, privarte de la comodidad y bienestar que venas mal en los hábitos de otro hombre de Dios.
Mira que eres el grano de trigo del que habla el Evangelio. Si no te entierras y mueres, no habrá fruto» (Camino, 938).
Para la mayoría de los hombres y mujeres cristianos, ciudadanos corrientes de este mundo, la práctica de la virtud de la pobreza se desarrolla en la esfera familiar. Es en medio de su familia donde tienen que vivir la pobreza cristiana. Lo cual implica, entre otras cosas, el tratar de ajustarse al presupuesto familiar, economizando lo más posible. Requiere, por parte de todos los miembros de la familia, un serio esfuerzo para no caer en lo que los sociólogos de hoy llaman «consumismo», o en cualquier otra forma de materialismo.
La pobreza, para una familia cristiana, significa no ir en busca de los bienes materiales como si fueran la fuente primordial de felicidad en esta vi da. La pobreza cristiana para el hombre y la mujer corrientes consiste no tanto en renunciar a las cosas de este mundo, sino simplemente en no poner el corazón en ellas: Ubi en¡m est thesaurus tuus, ibi est cor tuum (Lc XII, 34), dijo el Señor a los primeros cristianos: «Donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón».
Es preciso que entendamos correctamente esta virtud. A veces, tendemos a considerar la pobreza como un mal en sí mismo, un mal absoluto. Por el contrario, la pobreza es una virtud. Quizá sea más fácil de entender si la llamamos por su otro nombre: desprendimiento. La pobreza es un cierto despego de los bienes materiales, un desasimiento que estamos dispuestos a vivir por amor a Dios. La virtud de la pobreza consiste en saber con exactitud cómo usar los bienes de esta tierra -dones de Dios- en cuanto medios para alcanzar cosas más altas, y no como fines en sí mismos.
En relación con esto, me gustaría referirme a otro servicio que el Opus Dei presta a la Iglesia y a toda la sociedad. El Opus Dei enseña de modo práctico lo que significa el verdadero espíritu de pobreza, sin disuadir a los pobres de poner en práctica todos los esfuerzos posibles para mejorar las condiciones de vida. El Opus Dei muestra por medio de sus centros y en los hogares de sus miembros que la pobreza no significa suciedad, mal gusto o un estilo de vida caótico. La pobreza exige un empeño heroico por mantener las cosas siempre como una tacita de plata, y en buenas condiciones de uso. Significa cuidar todo lo que uno utiliza. Significa que las cosas duren mucho, mucho tiempo. Como se puede imaginar, todo esto requiere el cultivo de otras virtudes complementarias como el orden, la pulcritud y la laboriosidad. Puedo, en verdad, aseguraros que todos los centros del Opus Dei que he visitado son ejemplos vivos del auténtico espíritu de pobreza. Están inmaculadamente limpios, puestos con muy buen gusto y son, a todas luces, fruto del esfuerzo de las personas que allí viven por vencer esas debilidades humanas que son la chabacanería y la dejadez. Considerando la urgente necesidad de enseñar a todas las personas, incluido el pueblo de Filipinas, la virtud del cuidado de los más pequeños detalles en el trabajo ordinario, este aspecto de la espiritualidad del Opus Dei es una respuesta eficaz a la exigencia -que cada uno de nosotros tiene planteada– de alcanzar la perfección en las ocupaciones ordinarias de cada día.
Artículo publicado en "ABC" por el cardenal de Filipinas Jaime Sin

.webp)

.webp)
.jpg)