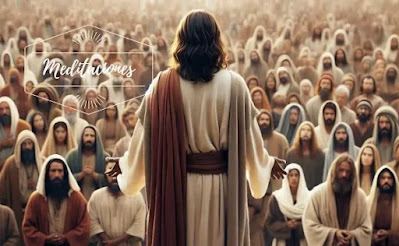Evangelio (Mt 23, 23-26)
»¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero habéis abandonado lo más importante de la Ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad! Hay que hacer esto sin abandonar lo otro. ¡Guías ciegos, que coláis un mosquito y os tragáis un camello!
»¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro quedan llenos de rapiña y de inmundicia! Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro de la copa, para que llegue a estar limpio también lo de fuera.
PARA TU RATO DE ORACION
EL EVANGELIO nos presenta muchos encuentros de Jesús con los escribas y fariseos. Frecuentemente lo vemos dialogando con ellos, buscando incansablemente su conversión; lo cual no es de extrañar, pues «el Hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido» (Lc 19,11), y Cristo veía a esas personas más lejos del Reino de Dios que los publicanos y las prostitutas (cfr. Mt 21,31). Sabemos que, ante quien lo necesita, el Señor no niega su ayuda y hace todo lo que está en su mano para recuperar la oveja perdida. Y esas ovejas extraviadas que eran algunos de los escribas y fariseos le costaron grandes esfuerzos. En su vida terrena –y por lo poco que podemos saber– solo pudo contar unas pocas victorias. Ya antes de su pasión y muerte encontramos algún doctor de la ley que se cuenta entre sus discípulos, aunque lo haga a escondidas (cfr. Jn 7,50; Jn 19,38). Después de su resurrección abrazarán la fe unos fariseos (cfr. Hch 15,5). Entre ellos, algunos continuarán con los mismos esquemas de la antigua ley, lo que crearía algunas dificultades en la primera comunidad cristiana (cfr. Hch 15,5); otros, como Pablo (cfr. Hch 23,6), tendrán una eficacia maravillosa.
Es de suponer que Jesús no se sentiría muy cómodo en algunos de esos encuentros con los miembros de la autoridad judía. Muchas veces sabía que lo único que buscaban de él era una declaración para acusarle. Le dolía, además, la ceguera de sus corazones, que les impedía acoger la buena nueva que anunciaba. Pese a todo, Cristo no se alejó de ellos. Según nuestros esquemas, quizá hubiese sido mejor rodearse únicamente de aquellos que entendían su mensaje y lo escuchaban con cariño, pero el Señor no rechazó el diálogo con quienes no lo amaban. Al fin y al cabo, Dios no quiere «la muerte del impío, sino que se convierta de su camino» (Ez 33,11). Cuando se dirigía a ellos lo hacía con el deseo de que rectificaran y cambiaran de vida, también cuando lo hacía con más dureza: «¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero habéis abandonado lo más importante de la Ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad!» (Mt 23,23).
Podemos pedir al Señor que nos ayude a tener esa sed de almas que nos lleve a buscar la salvación de los hombres, también de aquellos que tal vez no nos comprenden. «Queremos hacer el bien a todos –escribía san Josemaría–: a los que aman a Jesucristo y a los que quizá le odian. Pero estos nos dan además mucha pena: por eso hemos de procurar tratarles con afecto, ayudarles a encontrar la fe, ahogar el mal −repito− en abundancia de bien. No hemos de ver a nadie como enemigo: si combaten a la Iglesia por mala fe, nuestra recta conducta humana, firme y amable, será el único medio para que, con la gracia de Dios, descubran la verdad o al menos la respeten»[1].
CRISTO reprocha a los fariseos y a los escribas que cumplan las reglas humanas con rigurosidad mientras descuidan los preceptos básicos divinos. Sin embargo, no critica el hecho de que existan esas normas. Jesús afirma que es necesario cumplirlas, pero sin olvidarse de lo esencial, que es la ley dada por Dios. Y esto es posible si tratamos de ver el bien que hay detrás de todo lo que realizamos: la justicia, la misericordia, la fidelidad… en una palabra, el amor, «pues toda la Ley se resume en este único precepto» (Ga 5,14). El problema de algunos escribas y fariseos es que habían perdido la auténtica perspectiva de todas esas normas y se habían vuelto guías ciegos, capaces de colar un mosquito y tragar un camello (cfr. Mt 23,24).
Desarrollar esta actitud de querer entender para vivir la relación con Dios con «voluntariedad actual»[2], por amor, no es ni automático ni sencillo. Por eso, san Josemaría hablaba de la formación como de una batalla que, además de ser ardua, «no termina nunca»[3]. La Ley pide ser entendida, porque ha sido dada para seres inteligentes, que son invitados a dejarse guiar por ella en un modo profundo, no superficial. «Ser santos –comenta el prelado del Opus Dei– no es hacer cada vez más cosas o cumplir ciertos estándares que nos hayamos impuesto como tarea. El camino a la santidad, como nos explica san Pablo, consiste en corresponder a la acción del Espíritu Santo, hasta que Cristo esté formado en nosotros (cfr. Ga 4,19)»[4].
De este modo, podemos ver todo lo que supone la vida cristiana –mandamientos, normas de piedad, obras de misericordia…– como medios que nos llevan a identificarnos con el Señor. Estas prácticas forman «parte de un diálogo de amor que abarca toda nuestra vida y que nos llevan a un encuentro personal con Jesucristo. Son momentos en los que Dios nos espera para compartir su vida con la nuestra»[5].
«¡AY DE VOSOTROS, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro quedan llenos de rapiña y de inmundicia!» (Mt 23,25). Jesús llega a la raíz del problema. Pone de manifiesto el contraste entre lo que esas personas manifiestan por fuera –oraciones en voz alta, ayunos llamativos…– y lo que llevan dentro –deseos de aparentar, búsqueda de reconocimiento…–. «Es necesario decir no a la “cultura del maquillaje”, que enseña a cuidar las formas externas. Sin embargo, debe purificarse y custodiarse el corazón, el interior del hombre, precioso a los ojos de Dios; no lo externo, que desaparece»[6].
El camino indicado por Jesús es el de purificar desde dentro hacia afuera. «Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro de la copa, para que llegue a estar limpio también lo de fuera» (Mt 23,26). Entendemos así que la formación que el Señor quiere para nosotros no consiste en acumular una gran cantidad de información, sino que exige un desarrollo de la interioridad de la persona. No es cuestión de acoger muchas semillas que crezcan rápidamente en la superficie para dar la impresión de fecundidad. Se trata más bien de trabajar un terreno profundo y rico, capaz de dejar germinar la semilla plantada por Jesucristo en nuestra alma.
Esta es una tarea que compete exclusivamente a cada uno, con la ayuda de la gracia. Mientras las buenas obras externas quizá se pueden realizar en parte por la influencia de los demás –ya sea porque nos animan o porque el ambiente nos empuja a ello–, nosotros somos los responsables de desarrollar nuestra interioridad; es decir, de construir un mundo interior que disfrute del bien que hacemos y rechaza el mal no porque es una prohibición, sino porque nos aleja de la felicidad que queremos. Y esto «requiere la capacidad de detenerse, de “apagar el piloto automático”, para adquirir conciencia sobre nuestra forma de hacer, sobre los sentimientos que nos habitan, sobre los pensamientos recurrentes que nos condicionan, y a menudo sin darnos cuenta»[7]. La Virgen María es modelo de interioridad cuidada que acoge la palabra y la deja fructificar (cfr. Lc 11,28). Ella nos podrá ayudar a caminar fielmente, sin dobleces, tras los pasos de su Hijo.