Evangelio (Mt 25,1-13)
Entonces el Reino de los Cielos será como diez vírgenes, que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco prudentes; pero las necias, al tomar sus lámparas, no llevaron consigo aceite; las prudentes, en cambio, junto con las lámparas llevaron aceite en sus alcuzas. Como tardaba en venir el esposo, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: «¡Ya está aquí el esposo! ¡Salid a su encuentro!» Entonces se levantaron todas aquellas vírgenes y aderezaron sus lámparas. Y las necias les dijeron a las prudentes: «Dadnos aceite del vuestro porque nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes les respondieron: «Mejor es que vayáis a quienes lo venden y compréis, no sea que no alcance para vosotras y nosotras». Mientras fueron a comprarlo vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Luego llegaron las otras vírgenes diciendo: «¡Señor, señor, ábrenos!» Pero él les respondió: «En verdad os digo que no os conozco». Por eso: velad, porque no sabéis el día ni la hora
PARA TU RATO DE ORACION
EN MUCHAS actividades humanas, la preparación es un aspecto fundamental. Por ejemplo, en el deporte, el desempeño en un partido depende en gran parte del entrenamiento y de las horas dedicadas a dominar la técnica. Pero también el éxito de determinados encuentros sociales, como la invitación de unos amigos a comer a la propia casa, dependen en buena medida de cómo nos preparamos. En general, se puede decir que el tiempo y, sobre todo, el interés que ponemos en la organización de ciertos eventos ponen de manifiesto el valor que le damos a esa actividad. Mientras más importante es el encuentro, más nos disponemos para ese momento, aunque sea solamente con nuestros pensamientos y atención. A la vez, tenemos la experiencia de que una buena preparación siempre es satisfactoria: cuando estemos jugando el partido o disfrutando de un momento con ese ser querido que no veíamos desde hace tiempo, si nos hemos preparado bien, lo disfrutaremos al máximo.
No hay ninguna actividad ni ningún encuentro más importante que la santa Misa, ya que en ella vivimos realmente la muerte y la resurrección de Cristo y recibimos su cuerpo como alimento. Por eso, podríamos deducir que ninguna preparación vale tanto la pena como la destinada para participar en el sacrificio del altar. Todo lo que podamos hacer para disponernos a celebrar lo mejor posible la obra de la redención se queda corto ante el gran misterio del amor de Dios por nosotros, esa boda en la que, como las doncellas de la parábola, estamos invitados a participar y disfrutar: «Entonces se parecerá el reino de los cielos a diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo»(Mt 25,1).
San Josemaría, quien veía en la santa Misa el centro y la raíz de su vida, nos invitaba a una profunda preparación con palabras llenas de poesía: «La Eucaristía fue instituida durante la noche, preparando de antemano la mañana de la resurrección. También en nuestras vidas hemos de preparar esa alborada. Todo lo caduco, lo dañoso y lo que no sirve –el desánimo, la desconfianza, la tristeza, la cobardía– todo eso ha de ser echado fuera. La Sagrada Eucaristía introduce en los hijos de Dios la novedad divina, y debemos responder in novitate sensus, con una renovación de todo nuestro sentir y de todo nuestro obrar. Se nos ha dado un principio nuevo de energía, una raíz poderosa, injertada en el Señor. No podemos volver a la antigua levadura, nosotros que tenemos el Pan de ahora y de siempre»[1].
CUENTA la parábola que cinco de las vírgenes «eran necias y cinco prudentes; pero las necias, al tomar sus lámparas, no llevaron consigo aceite; las prudentes, en cambio, junto con las lámparas llevaron aceite en sus alcuzas. Como tardaba en venir el esposo, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: “¡Ya está aquí el esposo! ¡Salid a su encuentro!”» (Mt 25,2-6). Aunque esta parábola se refiere especialmente a nuestro abrazo definitivo con el Señor después de la muerte, también podemos aplicarla a nuestro encuentro con Cristo en la Eucaristía. Probablemente nos haya ocurrido que, durante la santa Misa, nos hayamos sentido distraídos o sin fuerza; aunque sabemos que nos encontramos en un lugar sagrado en el que podemos entrar en un diálogo de amor con la Santísima Trinidad, nuestra imaginación está desatada. Quizá pensamos en esos momentos que somos como esas vírgenes que, mientras esperaban la llegada del esposo, se durmieron.
La participación en la santa Misa no se trata de un ejercicio intelectual, en el que lo único que interesa sea la concentración ante cada gesto y palabra del sacerdote. Más bien, la atención a la riqueza de las oraciones y los distintas gestos litúrgicos son como una puerta que debería trasladarnos al misterio divino que se esconde detrás de ellos. Por eso, la pregunta fundamental para poder «vivir la santa Misa»[2], como decía don san Josemaría, es si llevamos con nosotros el aceite que, incluso en momentos de más cansancio o de dispersión, nos permite reconocer en la noche de nuestro corazón el rostro de Cristo, que en la santa Misa está entregando su vida para salvarme. De hecho, el fundador del Opus Dei comentaba que también podemos abandonar el objeto de nuestras distracciones –personas, preocupaciones, etc– en las manos de Dios[3].
«La condición para estar listos para el encuentro con el Señor no es solo la fe, sino una vida cristiana rica en amor y caridad hacia el prójimo. Si nos dejamos guiar por aquello que nos parece más cómodo, por la búsqueda de nuestros intereses, nuestra vida se vuelve estéril, incapaz de dar vida a los otros y no acumulamos ninguna reserva de aceite para la lámpara de nuestra fe; y esta – la fe– se apagará en el momento de la venida del Señor o incluso antes»[4]. La mejor preparación interior para comprender en profundidad la santa Misa es una vida de caridad, porque eso es precisamente lo que celebramos en la Eucaristía: el infinito amor de Jesús, que estuvo dispuesto a dar su vida por cada uno de nosotros.
A MEDIANOCHE las vírgenes escucharon una voz que las despertó del profundo sueño: «¡Que llega el esposo, salid a su encuentro!» (Mt 25,6). Entonces todas se pusieron a preparar sus lámparas. Pero como las necias no habían llevado suficiente aceite, y tampoco había para todas, tuvieron que ponerse en camino para ir a comprarlo. Mientras estaban fuera, «llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta»(Mt 25,10). Cuando después de algunos minutos llegaron las muchachas agitadas y con retraso, se encontraron con un no rotundo del esposo: «En verdad os digo que no os conozco» (Mt 25,12).
Para participar en la santa Misa dándonos cuenta de la grandeza del misterio que celebramos, necesitamos primero conocer profundamente al Señor. No vaya a ser que Jesús pueda decirnos algo similar a lo que el esposo le contestó a las vírgenes necias: «En verdad os digo que no os conozco» (Mt 25,12). El conocimiento entre dos personas que se quieren no se reduce a la mera acumulación de datos biográficos, ni tampoco a encuentros más o menos esporádicos. Es una actitud del corazón, que nos lleva poco a poco a entrar en los sentimientos y pensamientos del otro. Precisamente por eso es tan importante la adoración eucarística, a través de la cual preparamos nuestro corazón para reconocer al Señor que nos visita en cada santa Misa. Para vivir la celebración eucarística «nos ayuda, nos introduce, estar en adoración delante del Señor eucarístico en el sagrario»[5].
Como el esposo de la parábola, «en la Eucaristía el Hijo de Dios viene a nuestro encuentro y desea unirse a nosotros; la adoración eucarística no es sino la continuación obvia de la celebración eucarística, la cual es en sí misma el acto más grande de adoración de la Iglesia»[6]. El culto eucarístico fuera de la Misa nos enseña, por tanto, a adorar al Señor en la Misa, es decir, a desear unirnos a él por la Comunión, a acrecentar nuestra hambre de él. De hecho, «recibir la Eucaristía significa adorar al que recibimos»[7]. Podemos pedir a María, Virgen prudente y Mujer eucarística, que nos ayude a prepararnos a cada santa Misa como ella se dispuso a recibir a su Hijo. Y si alguna vez el aceite de nuestra lámpara parece acabarse y la pequeña llama amenaza con apagarse, que ella nos regale del suyo, que nunca se agota y que regala con su generosidad maternal.

.webp)
.webp)

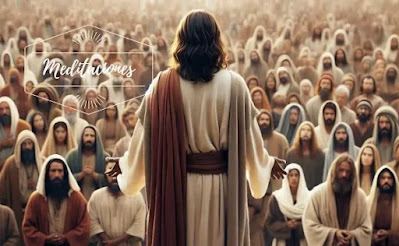



.webp)

.webp)